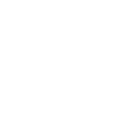Por Eduardo A. Budge Barnard (1864-1959)
Voluntario de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Dedicado a mi amigo José Marshall y en cariñoso recuerdo de David Burns y Roberto F. Budge.
Publicado en el Número 1 del “Magazine Bomberil” de Valparaíso, Enero de 1926.
El incendio duraba ya más de dos horas, y no tenía aún visos de terminar. El trabajo era pesado. Las grandes piras de madera, con la caída de los murallones de la barraca, y el desplome de los techos, estaban ahora al descubierto.
Metódicamente alineados, con calles principales y callejones de aislamiento, los grandes castillos de madera, ardían en un silencio trágico e imponente, y aparecían como torreones incandescentes de alguna extraña y antigua construcción.
Las llamas que, según la clase de madera que ardía, variaban del rojo oscuro al amarillo claro, matizadas con azules resplandores, se elevaban a prodigiosa altura en medio de una densa humareda. El calor, a pesar de la hora y estación del año (las tres y media de la madrugada de un crudo invierno) era insoportable en las vecindades de la fantástica hoguera.
Como avanzaban al asalto de las ciudades antiguas y de los castillos medioevales las falanges romanas y los caballeros de otra época, protegiéndose con sus anchos escudos de metal de las flechas, piedras y del temible fuego griego, así los modernos paladines del agua contra el fuego destructor, los bomberos voluntarios, avanzaban protegiéndose contra el calor infernal de la hoguera, por medio de planchas de zinc o sacos mojados, hasta poder conseguir una estratégica colocación, que les permitiera impedir el avance del elemento destructor, hasta dominarlo y vencerlo.
Guarecidos tras estos improvisados escudos, manejaban con costoso sacrificio los potentes chorros de agua, que se hacían escasos para refrescar los edificios vecinos, y que en sus partes más débiles, como cornisas y aleros, ardían de improviso, amenazando destruir las casas a través de las calles. Contra la hoguera misma era por el momento inútil todo esfuerzo. Los gruesos chorros de agua evaporábanse instantáneamente como si fuesen débiles gotas aisladas que cayeran sobre una barra de incandescente acero, y era materialmente perderlos, el dirigirlos contra los ardientes castillejos.
Concretábase, en consecuencia, todo el trabajo de los heroicos bomberos, a impedir que el fuego hiciera presa en los edificios colindantes y vecinos, y en los del frente, y aún parecía dudoso el éxito que pudieran obtener en este sentido.
Si penoso era el trabajo de los voluntarios que manejaban los pitones, no lo era menos, dada la angustiosa situación, el de los maquinistas y fogoneros, generalmente viejos veteranos, que retirados en parte del servicio mas rudo y activo de los pitones y mangueras, dedicaban todo su esfuerzo y entusiasmo a hacer rendir el máximo de trabajo y eficiencia a las relucientes bombas, en cuyas brillantes calderas y piezas de acero y bronce, reflejábanse cambiantes las enormes llamaradas del incendio.
De ellos, de su entusiasmo, de su inteligencia y preparación, dependía una buena parte del éxito. Debían ser ellos el alma de esas moles de hierro y bronce, cuyos brazos y tubos, émbolos y bielas, deberían marchar en acuerdo perfecto, para enviar a través de largas mangueras extendidas por las calles, el agua necesaria para que no fuera estéril el sacrificio de los muchachos, allá, frente al fuego.
Y esos buenos viejos, todavía con el corazón de un chiquillo, sabían comprender su papel, y lo que de ellos se esperaba, y trabajaban fuerte y a conciencia. Era digno de verlos: atento a sus manómetros y demás indicadores el maquinista, vigilaba con los dientes y puños apretados, en un esfuerzo involuntario, como para poder ayudar a trabajar más fuerte a la potente máquina inconsciente; otro viejo, encaramado entre las ruedas con una larga aceitera en mano desparramaba con mano firme el lubricante que debía impedir el excesivo recalentamiento de los émbolos que subían y bajaban sin cesar, y de los cojinetes, en los ejes de los volantes, que giraban con matemática regularidad. Los fogoneros peleaban sin descanso, echando el carbón que la caldera consumía sin saciarse. Algo retirados, con las narices dilatadas por la larga carrera, y resoplando fuertemente, con los vivos ojillos fijos en las distintas llamas, piafaban o sacudían el sudor que chorreaba por sus anchos y bien cuidados lomos, los potros o las yeguas, que cumplida su tarea de arrastrar el material, sentían también, porque eran del oficio, la tremenda tensión del momento.
En el cruce de dos calles, a media cuadra escasa del siniestro, habíase ubicado la “Americana”, de la Primera Compañía. Alimentaba su gran estanque de lona con dos potentes grifos, y dos líneas de mangueras partían de sus flancos a sendos pitones, que arrojaban cada uno un continuo chorro de agua en los puntos donde era más necesaria.
Como la maquinaria de un reloj al descubierto, brillaba con la luz de la fogata la hermosa bomba, y con la regularidad de un perfecto cronómetro movíanse los brazos de palanca, y giraban rápidas las ruedas y volantes….. Tá-ca!... Tá-ca!... Tá-ca!...
Sin embargo, Pepe, el maquinista no estaba contento. Hacía algunos minutos que notaba un escaso, pero persistente descenso de presión. Su nerviosidad habitual se había aumentado grandemente. Movíase intranquilo de uno a otro manómetro, comprobando la posición de la aguja. En ambos círculos graduados, la flecha indicadora no conseguía pasar de 90/93 libras. Hasta hace poco, la válvula de escape cerrada a 110’, había estado con un chirrido agudo, dejando escapar el vapor de exceso, cada 10 segundos, matemáticamente. Don Pepe, luciendo en su casaca el bien ganado premio de 15 años, estaba preocupado: 17 libras de descenso significaban algunos cuantos galones menos de agua en la salida del pitón, y, sobre todo, la máquina no rendía lo acostumbrado.
La llave del vapor estaba abierta totalmente. No giraba más, ni un escaso milímetro. Los tubos de nivel señalaban la presencia en la caldera de la cantidad necesaria de agua, y no más de ello. En el fogón, inclinado ante la portezuela abierta, arrojando al interior palada tras palada de carbón, trabajaba infatigablemente “Don Roberto”. La llama de la hornaza mostraba sus facciones enérgicas y vivas: de sus labios pendía una pipa. Alrededor de su cuello había la imprescindible y clásica chalina roja, y en su casco acharolado lucía una elegante placa de bronce que decía “Cirujano”.
Agachado, en inverosímil actitud, entre las ruedas, el largo y flaco cuerpo del ingeniero de la máquina, realizaba con un largo rastrillo el trabajo de sacar el carboncillo y ceniza, que de las parrillas caía, y que podía reducir el tiraje del caldero.
Don Pepe, intranquilo, miraba esas maniobras y observaba sus manómetros que, a pesar de ellas, no subían ni bajaban.
¿Oiga, Don Roberto, no tenemos presión! barboteó por fin el maquinista.
El Doctor, cuyo papel de cirujano, no siempre tenía empleo en los incendios, y llevado de su entusiasmo, tan pronto era pitonero, como ayudante de maquinista, contestó con imperturbable flema británica:
¡Noventa y dos y medio!.....
¡Pero no es bastante: hemos bajado!..... Qué demonios tiene la bomba!..... Apostaría que algún intruso se ha metido a …..
¡Tut….. Tut Mr. Marshall, dijo el Doctor, incorporándose y tomando un pedazo de hilachas para limpiarse las manos; la bomba no tiene nada!... Lo que hay es el carbón!..... Pésimo!..... concluyó, apretando entre sus labios la ennegrecida pipa mientras miraba las enormes llamas que se elevaban hacia el cielo.
Don David, el ingeniero, se agregó al grupo. Tenía muchos años de bombero. Era técnico y representante de la gran Fábrica Merryweather, y el Cuerpo de Bomberos lo tomó a su servicio como ingeniero contratado para enseñar el manejo y supervigilar el funcionamiento de las bombas. Su broncínea cara, llena ya de arrugas, y sus encallecidas manos, hacían justo juego con su leva, ennegrecida por el trabajo de muchos años. La Compañía, en premio a sus servicios, lo había hecho miembro honorario.
¡No se apure, don Pepito, dijo el viejo, que conocía a todos los voluntarios desde niños, no se apure!..... Es el carbón, agregó, examinando un trozo entre sus manazas. Es muy betuminoso, pero lo arreglamos!..... Don Roberto: ayúdeme a regarlo!.....
De dos zancadas alcanzó un saco de carbón, y lo extendió en el suelo con ayuda de la pala. El Doctor, entre tanto, armando una manguera minúscula en una llave de prueba del cuerpo de bomba, comenzó a desparramar sobre el carbón agua en abundancia.
Don David abrió el fogón; con un rastrillo escarbó algún tiempo las parrillas, y luego comenzó a echar dentro con cuidado especial, paletadas de carbón chorreando agua.
¡Don Pepito, baje un poco el nivel! Le gritó entre tanto al maquinista. Cerró el viejo fogón, colgó la pala y los rastrillos en los garfios que para ellos tenía la bomba, y se unió a los otros, que miraban atentos al manómetro.
Pocos minutos después, tras un pequeño descenso hasta 89 libras, la aguja, que tan nervioso tenía al maquinista, comenzó a moverse en demanda de las tan ansiadas 110 libras de presión.
De pronto, aún antes de indicar este punto, la válvula de escape, con un chasquillo seco, indicó que luego accionaría, y don David, golpeando con su nudosa mano el vidrio del manómetro, hizo saltar a 111 la flechita negro y rojo.
Casi al mismo tiempo la válvula silbaba, y la presión hacía escapar por ella una ténue nubecilla de humo blanco.
¡Well done! Don David dijo el doctor.
¡Ahora sí! comentó don Pepe, ¡Ahora es otra cosa! y se encaramó a la máquina para aceitar un émbolo.
Don David se restregó las manos, y una sonrisilla de vanidoso triunfo iluminó su curtida cara, en la que el intenso calor del incendio y el esfuerzo demandado en el fogón, habían hecho aparecer algunas gotas de transpiración.
¡Doctor! Preguntó ¿Hay algún traguito?
¡Yap….. contestó éste, indicando con la mano estirada; ¡Ahí, en la carbonera, al lado izquierdo! ¡Whisky!.....
Entre las cosas que siempre llevaba la bomba, se tenía cuidado de acomodar algún tragullo. A veces, el doctor, con sus gustos escoceses, solía traer una botella de whisky, y a la que solo tenían acceso algunos cuantos privilegiados. Don David, también con algo de sangre inglesa en sus venas, era un incorregible aficionado al “Real Scotch Mountain Dew”, y no se hizo repetir dos veces la invitación.
Quitando el corcho que sobrepuesto tenía la botella, mientras con una mano se limpiaba el sudor de la frente, con la otra llevó a sus labios el ansiado licor.
El doctor, diciendo ¡Marshall un traguito! se acercó a don David, para repetir, a su vez, lo que éste hacía. Don David sorbió con deleite anticipado un trago largo, muy largo….. y merecido. Cuando el doctor alargaba la mano para recibir el deseado frasco, vio con sorpresa que don David retiraba la botella de sus labios con no contenida molestia, y haciendo un gesto de asco inconfundible, cerraba los ojos, movía con apresuramiento las mandíbulas, y por último, pasándose la mano por la boca, dando un paso hacia atrás, comenzaba a escupir, moviendo la cabeza.
Don Pepe llegaba en ese momento, y el doctor y él miraban al ingeniero sin comprender lo que ocurría. Después de un momento, en que don David, sin dejar de escupir y de restregarse la boca con desesperación, concluyó por patear en el suelo, ambos se acercaron.
Ach!... Ach!... Auú… gesticulaba don David sin poder articular palabra. CISS!... Puf!... Schich!...
Don Roberto le quitó el frasco que aún conservaba en la mano el desesperado ingeniero. Lo miró….. y llevándolo a sus narices olió….. Volviéndose a Marshall, que aún no acertaba a comprender todo ese aparato, le dijo prorrumpiendo en sonora carcajada; ¡Aceite! ¡Pepe! ¡Aceite!.....
Efectivamente era aceite….. El viejo ingeniero, empeñado por su deseo, había retirado de su escondite la botella de aceite lubricante que siempre llevaban en sus cajones las bombas del Cuerpo.
Es fama que don David no gustaba hablar jamás del incendio de la barraca, porque siempre alguien agregaba a este cuento, que el ingeniero, antes de retirarse la Compañía, tuvo que solicitar permiso para irse primero, apresuradamente; sin duda, porque el aceite de bomba es más eficaz, según le decía el doctor Budge, que el palma cristi!
Voluntario de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Dedicado a mi amigo José Marshall y en cariñoso recuerdo de David Burns y Roberto F. Budge.
Publicado en el Número 1 del “Magazine Bomberil” de Valparaíso, Enero de 1926.
El incendio duraba ya más de dos horas, y no tenía aún visos de terminar. El trabajo era pesado. Las grandes piras de madera, con la caída de los murallones de la barraca, y el desplome de los techos, estaban ahora al descubierto.
Metódicamente alineados, con calles principales y callejones de aislamiento, los grandes castillos de madera, ardían en un silencio trágico e imponente, y aparecían como torreones incandescentes de alguna extraña y antigua construcción.
Las llamas que, según la clase de madera que ardía, variaban del rojo oscuro al amarillo claro, matizadas con azules resplandores, se elevaban a prodigiosa altura en medio de una densa humareda. El calor, a pesar de la hora y estación del año (las tres y media de la madrugada de un crudo invierno) era insoportable en las vecindades de la fantástica hoguera.
Como avanzaban al asalto de las ciudades antiguas y de los castillos medioevales las falanges romanas y los caballeros de otra época, protegiéndose con sus anchos escudos de metal de las flechas, piedras y del temible fuego griego, así los modernos paladines del agua contra el fuego destructor, los bomberos voluntarios, avanzaban protegiéndose contra el calor infernal de la hoguera, por medio de planchas de zinc o sacos mojados, hasta poder conseguir una estratégica colocación, que les permitiera impedir el avance del elemento destructor, hasta dominarlo y vencerlo.
Guarecidos tras estos improvisados escudos, manejaban con costoso sacrificio los potentes chorros de agua, que se hacían escasos para refrescar los edificios vecinos, y que en sus partes más débiles, como cornisas y aleros, ardían de improviso, amenazando destruir las casas a través de las calles. Contra la hoguera misma era por el momento inútil todo esfuerzo. Los gruesos chorros de agua evaporábanse instantáneamente como si fuesen débiles gotas aisladas que cayeran sobre una barra de incandescente acero, y era materialmente perderlos, el dirigirlos contra los ardientes castillejos.
Concretábase, en consecuencia, todo el trabajo de los heroicos bomberos, a impedir que el fuego hiciera presa en los edificios colindantes y vecinos, y en los del frente, y aún parecía dudoso el éxito que pudieran obtener en este sentido.
Si penoso era el trabajo de los voluntarios que manejaban los pitones, no lo era menos, dada la angustiosa situación, el de los maquinistas y fogoneros, generalmente viejos veteranos, que retirados en parte del servicio mas rudo y activo de los pitones y mangueras, dedicaban todo su esfuerzo y entusiasmo a hacer rendir el máximo de trabajo y eficiencia a las relucientes bombas, en cuyas brillantes calderas y piezas de acero y bronce, reflejábanse cambiantes las enormes llamaradas del incendio.
De ellos, de su entusiasmo, de su inteligencia y preparación, dependía una buena parte del éxito. Debían ser ellos el alma de esas moles de hierro y bronce, cuyos brazos y tubos, émbolos y bielas, deberían marchar en acuerdo perfecto, para enviar a través de largas mangueras extendidas por las calles, el agua necesaria para que no fuera estéril el sacrificio de los muchachos, allá, frente al fuego.
Y esos buenos viejos, todavía con el corazón de un chiquillo, sabían comprender su papel, y lo que de ellos se esperaba, y trabajaban fuerte y a conciencia. Era digno de verlos: atento a sus manómetros y demás indicadores el maquinista, vigilaba con los dientes y puños apretados, en un esfuerzo involuntario, como para poder ayudar a trabajar más fuerte a la potente máquina inconsciente; otro viejo, encaramado entre las ruedas con una larga aceitera en mano desparramaba con mano firme el lubricante que debía impedir el excesivo recalentamiento de los émbolos que subían y bajaban sin cesar, y de los cojinetes, en los ejes de los volantes, que giraban con matemática regularidad. Los fogoneros peleaban sin descanso, echando el carbón que la caldera consumía sin saciarse. Algo retirados, con las narices dilatadas por la larga carrera, y resoplando fuertemente, con los vivos ojillos fijos en las distintas llamas, piafaban o sacudían el sudor que chorreaba por sus anchos y bien cuidados lomos, los potros o las yeguas, que cumplida su tarea de arrastrar el material, sentían también, porque eran del oficio, la tremenda tensión del momento.
En el cruce de dos calles, a media cuadra escasa del siniestro, habíase ubicado la “Americana”, de la Primera Compañía. Alimentaba su gran estanque de lona con dos potentes grifos, y dos líneas de mangueras partían de sus flancos a sendos pitones, que arrojaban cada uno un continuo chorro de agua en los puntos donde era más necesaria.
Como la maquinaria de un reloj al descubierto, brillaba con la luz de la fogata la hermosa bomba, y con la regularidad de un perfecto cronómetro movíanse los brazos de palanca, y giraban rápidas las ruedas y volantes….. Tá-ca!... Tá-ca!... Tá-ca!...
Sin embargo, Pepe, el maquinista no estaba contento. Hacía algunos minutos que notaba un escaso, pero persistente descenso de presión. Su nerviosidad habitual se había aumentado grandemente. Movíase intranquilo de uno a otro manómetro, comprobando la posición de la aguja. En ambos círculos graduados, la flecha indicadora no conseguía pasar de 90/93 libras. Hasta hace poco, la válvula de escape cerrada a 110’, había estado con un chirrido agudo, dejando escapar el vapor de exceso, cada 10 segundos, matemáticamente. Don Pepe, luciendo en su casaca el bien ganado premio de 15 años, estaba preocupado: 17 libras de descenso significaban algunos cuantos galones menos de agua en la salida del pitón, y, sobre todo, la máquina no rendía lo acostumbrado.
La llave del vapor estaba abierta totalmente. No giraba más, ni un escaso milímetro. Los tubos de nivel señalaban la presencia en la caldera de la cantidad necesaria de agua, y no más de ello. En el fogón, inclinado ante la portezuela abierta, arrojando al interior palada tras palada de carbón, trabajaba infatigablemente “Don Roberto”. La llama de la hornaza mostraba sus facciones enérgicas y vivas: de sus labios pendía una pipa. Alrededor de su cuello había la imprescindible y clásica chalina roja, y en su casco acharolado lucía una elegante placa de bronce que decía “Cirujano”.
Agachado, en inverosímil actitud, entre las ruedas, el largo y flaco cuerpo del ingeniero de la máquina, realizaba con un largo rastrillo el trabajo de sacar el carboncillo y ceniza, que de las parrillas caía, y que podía reducir el tiraje del caldero.
Don Pepe, intranquilo, miraba esas maniobras y observaba sus manómetros que, a pesar de ellas, no subían ni bajaban.
¿Oiga, Don Roberto, no tenemos presión! barboteó por fin el maquinista.
El Doctor, cuyo papel de cirujano, no siempre tenía empleo en los incendios, y llevado de su entusiasmo, tan pronto era pitonero, como ayudante de maquinista, contestó con imperturbable flema británica:
¡Noventa y dos y medio!.....
¡Pero no es bastante: hemos bajado!..... Qué demonios tiene la bomba!..... Apostaría que algún intruso se ha metido a …..
¡Tut….. Tut Mr. Marshall, dijo el Doctor, incorporándose y tomando un pedazo de hilachas para limpiarse las manos; la bomba no tiene nada!... Lo que hay es el carbón!..... Pésimo!..... concluyó, apretando entre sus labios la ennegrecida pipa mientras miraba las enormes llamas que se elevaban hacia el cielo.
Don David, el ingeniero, se agregó al grupo. Tenía muchos años de bombero. Era técnico y representante de la gran Fábrica Merryweather, y el Cuerpo de Bomberos lo tomó a su servicio como ingeniero contratado para enseñar el manejo y supervigilar el funcionamiento de las bombas. Su broncínea cara, llena ya de arrugas, y sus encallecidas manos, hacían justo juego con su leva, ennegrecida por el trabajo de muchos años. La Compañía, en premio a sus servicios, lo había hecho miembro honorario.
¡No se apure, don Pepito, dijo el viejo, que conocía a todos los voluntarios desde niños, no se apure!..... Es el carbón, agregó, examinando un trozo entre sus manazas. Es muy betuminoso, pero lo arreglamos!..... Don Roberto: ayúdeme a regarlo!.....
De dos zancadas alcanzó un saco de carbón, y lo extendió en el suelo con ayuda de la pala. El Doctor, entre tanto, armando una manguera minúscula en una llave de prueba del cuerpo de bomba, comenzó a desparramar sobre el carbón agua en abundancia.
Don David abrió el fogón; con un rastrillo escarbó algún tiempo las parrillas, y luego comenzó a echar dentro con cuidado especial, paletadas de carbón chorreando agua.
¡Don Pepito, baje un poco el nivel! Le gritó entre tanto al maquinista. Cerró el viejo fogón, colgó la pala y los rastrillos en los garfios que para ellos tenía la bomba, y se unió a los otros, que miraban atentos al manómetro.
Pocos minutos después, tras un pequeño descenso hasta 89 libras, la aguja, que tan nervioso tenía al maquinista, comenzó a moverse en demanda de las tan ansiadas 110 libras de presión.
De pronto, aún antes de indicar este punto, la válvula de escape, con un chasquillo seco, indicó que luego accionaría, y don David, golpeando con su nudosa mano el vidrio del manómetro, hizo saltar a 111 la flechita negro y rojo.
Casi al mismo tiempo la válvula silbaba, y la presión hacía escapar por ella una ténue nubecilla de humo blanco.
¡Well done! Don David dijo el doctor.
¡Ahora sí! comentó don Pepe, ¡Ahora es otra cosa! y se encaramó a la máquina para aceitar un émbolo.
Don David se restregó las manos, y una sonrisilla de vanidoso triunfo iluminó su curtida cara, en la que el intenso calor del incendio y el esfuerzo demandado en el fogón, habían hecho aparecer algunas gotas de transpiración.
¡Doctor! Preguntó ¿Hay algún traguito?
¡Yap….. contestó éste, indicando con la mano estirada; ¡Ahí, en la carbonera, al lado izquierdo! ¡Whisky!.....
Entre las cosas que siempre llevaba la bomba, se tenía cuidado de acomodar algún tragullo. A veces, el doctor, con sus gustos escoceses, solía traer una botella de whisky, y a la que solo tenían acceso algunos cuantos privilegiados. Don David, también con algo de sangre inglesa en sus venas, era un incorregible aficionado al “Real Scotch Mountain Dew”, y no se hizo repetir dos veces la invitación.
Quitando el corcho que sobrepuesto tenía la botella, mientras con una mano se limpiaba el sudor de la frente, con la otra llevó a sus labios el ansiado licor.
El doctor, diciendo ¡Marshall un traguito! se acercó a don David, para repetir, a su vez, lo que éste hacía. Don David sorbió con deleite anticipado un trago largo, muy largo….. y merecido. Cuando el doctor alargaba la mano para recibir el deseado frasco, vio con sorpresa que don David retiraba la botella de sus labios con no contenida molestia, y haciendo un gesto de asco inconfundible, cerraba los ojos, movía con apresuramiento las mandíbulas, y por último, pasándose la mano por la boca, dando un paso hacia atrás, comenzaba a escupir, moviendo la cabeza.
Don Pepe llegaba en ese momento, y el doctor y él miraban al ingeniero sin comprender lo que ocurría. Después de un momento, en que don David, sin dejar de escupir y de restregarse la boca con desesperación, concluyó por patear en el suelo, ambos se acercaron.
Ach!... Ach!... Auú… gesticulaba don David sin poder articular palabra. CISS!... Puf!... Schich!...
Don Roberto le quitó el frasco que aún conservaba en la mano el desesperado ingeniero. Lo miró….. y llevándolo a sus narices olió….. Volviéndose a Marshall, que aún no acertaba a comprender todo ese aparato, le dijo prorrumpiendo en sonora carcajada; ¡Aceite! ¡Pepe! ¡Aceite!.....
Efectivamente era aceite….. El viejo ingeniero, empeñado por su deseo, había retirado de su escondite la botella de aceite lubricante que siempre llevaban en sus cajones las bombas del Cuerpo.
Es fama que don David no gustaba hablar jamás del incendio de la barraca, porque siempre alguien agregaba a este cuento, que el ingeniero, antes de retirarse la Compañía, tuvo que solicitar permiso para irse primero, apresuradamente; sin duda, porque el aceite de bomba es más eficaz, según le decía el doctor Budge, que el palma cristi!